Alguna vez -y quizá más de una- me he referido a esa pregunta que nunca dejan de hacerme cuando imparto clases de guión, casi siempre si quienes me escuchan ya han calibrado, al menos en parte, lo que uno se juega al contar una historia y la responsabilidad (de narrador) que lleva aparejada: ¿Merece la pena?
Nadie mejor que Stevenson ha contestado la pregunta con una imagen tan elocuente en uno de sus cautivadores ensayos, Carta a un joven que se propone abrazar la carrera del arte:
La ejecución de un libro, de una escultura, de una sonata deben emprenderse con la insensata buena fe y el espíritu incansable de un niño que juega. ¿Merece la pena? Siempre que al artista se le ocurre hacerse esta pregunta, ampara una respuesta negativa. No se le ocurre al niño que juega a los piratas en un sillón del comedor, ni tampoco al cazador que rastrea su presa; la ingenuidad de aquél y el ardor de éste debieran fundirse en el corazón del artista.
A Stevenson le debemos no sólo relatos memorables -vamos, inmortales- sino también algunos de los más encantadores ensayos que hayamos leído nunca y, desde luego, algunas de las páginas más iluminadoras sobre el aquel de escribir.
Hace treinta años descubrí estos Ensayos literarios, que siempre tengo a mano. ¿No os parece una hermosa cubierta? Cuántas veces habré releído Sobre algunos elementos técnicos del estilo literario que comienza con unas líneas tan disuasorias como elegantes:
Nada produce mayor decepción que observar los muelles y mecanismos de cualquier arte. Todas las artes encuentran en la superficie su razón de ser; en la superficie percibimos su belleza, propiedad y relevancia; y cuando escudriñamos debajo nos sobrecoge su vaciedad y nos impresiona la vulgaridad de cuerdas y poleas...
Pero Stevenson tiene el don de la gracia hasta para la carpintería -una trama sensual... una textura fecunda...- y volvemos a sus páginas, sobre todo cuando va menguando la convicción de que vale la pena predicar la regla de las tres pes -pasión, paciencia y perseverancia- a futuros guionistas -herederos de los primeros narradores de cuentos en torno al fuego-, cuyo oficio consiste en deleitarse mientras se gana el pan deleitando al prójimo, según la moral de la profesión de las letras que predicaba el autor de La isla del tesoro. A los narradores, a esos artistas de toda condición, Stevenson los cobijaba con el paraguas de los hijos de la alegría.
La misma alegría que contagia cuando leemos un cuento suyo: Will el del molino, pongamos por caso, que tanto le gustaba a su amigo Henry James. Basta un párrafo para sentir ese deleite (de prójimo lector) al que se refería Stevenson como propósito del narrador:
Una tarde preguntó al molinero adónde iba el río... 'Sale a las tierras bajas y riega el gran país del grano, y atraviesa una serie de hermosas ciudades (eso dicen) donde viven reyes solos en grandes palacios, con un centinela andando arriba y abajo delante de la puerta. Y pasa bajo puentes en los que hay hombres de piedra que miran hacia abajo y sonríen curiosos al agua, y personas vivas que apoyan el codo en la muralla y miran también hacia lo lejos, Y después sigue y sigue, y baja atravesando marismas y arenales hasta que al final llega al mar, donde están los barcos que traen loros y tabaco de las Indias.'

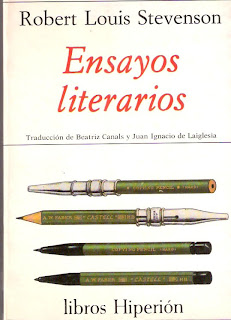

Merece la pena? Emoción, algo que mueve, que moviliza. Luego está el oficio. Pero sólo la emoción contagia y se comunica. La emoción es su propia justificación. Sin ella todo es arduo trabajo. Respetable laboriosidad
ResponderEliminar