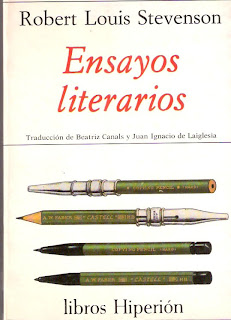Si la memoria de
Nabokov habla y la de
Fellini sueña, la de John Ford mira. Y quizá nada en el cine de Ford cifra la memoria como
la rosa de cactus en
El hombre que mató a Liberty Valance.
Una película destilada por la memoria de los personajes pero también por la memoria del cine de Ford. Pasajes sin cuento se abren en
El hombre que mató a Liberty Valance (1962) con tantas películas del maestro:
El caballo de hierro,
El joven Lincoln,
Qué verde era mi valle,
Pasíon de los fuertes,
Fort Apache,
Centauros del desierto,
Cuna de héroes...
Cada vez que volvemos sobre sus imágenes va cuajando la certeza de contemplar un memorial. Y un testamento (sólo rodará otras cuatro películas). Un cine con un aquel de ocaso. De memoria que mira.
El propio Ford produce
El hombre que mató a Liberty Valance. En 1961 compra el relato de Dorothy Johnson (publicado en 1949, de donde proviene la imagen de la rosa de cactus) en que se basa el guión que les encarga a James Warner Bellah (tres novelas suyas habían servido de base respectivamente a
Fort Apache,
La legión invencible y
Río Grande, la llamada
trilogía de la caballería de Ford) y Willis Goldbeck (aquí también en funciones de productor), que ya habían escrito el guión de
El sargento negro (1960), pero ese
texto combustible experimenta constantes -y significativas- modificaciones durante el rodaje, de un día para otro y de la mano del cineasta.
Además de la inclusión de personajes como Pompey (Woody Strode) y el periodista Dutton Peabody (Edmond O'Brien), y de poner un mayor énfasis en el contexto político del tiroteo que da título al relato -Liberty Valance (Lee Marvin) es un asesino contratado por los grandes ganaderos para controlar el territorio a través de la violencia-, la película se desvía del original literario en la actitud de Ransom Stoddard (James Stewart) frente a la
verdadera historia del
hombre que mató a Liberty Valance: en el relato de Dorothy Johnson, Ransom la oculta como un vergonzoso secreto; en la obra de Ford, se la confiesa a un periodista que, por supuesto, se niega a publicarla, porque en el Oeste, cuando los hechos se convierten en leyenda, se escribe -e imprime- la leyenda. Una ironía final en la que resuena la última escena de
Fort Apache con ese sesgo tan fordiano de mostrarnos la Historia y el Mito, los hechos y la leyenda, para que veamos (si sabemos mirar).
El hombre que mató a Liberty Valance puede catalogarse como un
western de cámara. Nocturnal y de interiores. Hasta las calles de Shinbone -más bien callejas y callejones (sin salida)- cobran en las noches cardinales de la historia visos de interiores.
No vemos los ranchos de los grandes ganaderos que han contratado los servicios de un asesino como Liberty Valance, como -apunta Tag Gallagher- tampoco vemos los campos de batalla en
The Long Gray Line -aquí
Cuna de héroes (aunque que ya de cambiarle el título más justo sería "Cementerio de héroes")-. Tan sólo las escenas de la llegada y la marcha del tren en Shinbone -que enmarcan el
flashback (donde Ransom Stoddard rememora sus primeros tiempos en aquella ciudad perdida del Oeste), y el rancho de Tom Doniphon (John Wayne) pueden considerarse exteriores netos.
Tan nocturnal aparece Shinbone en el
flashback -gracias a la fotografía de William H. Clothier- que la memoria cobra visos de sueño -y aun de ensueño-, casi de fantasía: sólo en un sueño se pueden servir bistecs tan monumentales como los del restaurante de Hallie Ericson (Vera Miles); o un tipo tan malvado como Liberty Valance, pura encarnación demoníaca, por no hablar de Floyd (Strother Martin), su mano derecha, casi más repulsivo aún. Liberty Valance, como señala David Coursen en un espléndido
ensayo sobre la película, parece una emanación maligna de la naturaleza: nunca se le ve llegar, simplemente se materializa; es una pesadilla.
Por otro lado, quizá en ninguna otra película de Ford como en
El hombre que mató a Liberty Valance encontramos tantos primeros planos. Como si buscara el confinamiento visual -del que encontraremos ecos en su última película,
7Women (1966)- para propiciar un ejercicio de intimidad con los rostros de unos que devienen mapas de un mundo perdido, de sueños estragados. Como si se tratara de un retiro espiritual para meditar sobre el Mito del Oeste que el propio Ford contribuyó a crear, una reflexión que acaba destilando un ensayo sobre
Pasión de los fuertes (1946) -cómo se transforma un territorio salvaje (
wilderness: tierra virgen pero también inocencia auroral) en un jardín- y aun sobre
El caballo de hierro (1924) -el tren que cambia el Oeste, que convierte la historia en Historia-.
Un western de cámara,
El hombre que mató a Liberty Valance, pero también un
western casi abstracto, un
western de ideas. Y casi -o sin casi- podríamos decir que contemplamos un
western político. El revólver / la palabra. Ransom se niega a llevar armas cuando llega a Shinbone (las armas son cosa de tipos como Tom Doniphon o Liberty Valance), sus únicas armas son la palabra y la ley, la educación y el derecho. Sin embargo, hace carrera en la política gracias a una mentira y resulta elegido no por
la palabra sino por haber usado el revólver contra Liberty Valance. Ironías de la historia. Y de la Historia.
Hay una mirada elegíaca en
El hombre que mató a Liberty Valance, desde luego (como la mirada al pasado de Huw en
Qué verde era mi valle). Pero Ford resulta siempre más complejo de lo que parece (a simple vista): hay que mirar otra vez. Pongamos por caso hasta qué punto hermana a Tom Doniphon con Liberty Valance: son personajes excluidos del Oeste que cambia con la llegada del ferrocarril; ellos, hombres de los caballos y las cabalgadas -Tom Doniphon, además, se gana la vida como tratante de caballos-, desaparecen con la llegada del
caballo de hierro. Por decirlo en pocas palabras: el viejo Oeste tenía que acabar, pero la cuestión ahora es ver si el sacrificio que representó mereció la pena. Y ahí en esa reflexión aflora el desgarro, la amargura, el pesimismo.
Ford con Vera Miles, james Stewart y John Wayne
en el rodaje de El hombre que mató a Liberty Valance
De alguna forma, el mismo dolor que desprende buena parte de la obra narrativa y ensayística de
John Berger a propósito de la desaparición del mundo rural, de los campesinos, en particular la trilogía que componen
Puerca tierra,
Una vez en Europa, y
Lila y Flag. Ford contempla el Oeste desde su ocaso. Se acuerda (lo trae cerca del corazón). Aquel Oeste aparece encarnado en la memoria de Tom Doniphon -en una caja de pino- que Rance, a través del relato, y Hallie, a través de la mirada, invocan.
Tampoco es casualidad que a Tom Doniphon lo encarne John Wayne, su penúltimo papel con John Ford. Todo sabe -y suena- a despedida. Resulta muy revelador del ánimo con que el cineasta aborda
El hombre que mató a Liberty Valance que apenas podamos ver, si no es en las escenas del rancho de Tom Doniphon -con el jardín de las rosas de cactus-, aquel
wilderness, la tierra primordial que fundó el mito del Oeste y cuyo icono en el cine de Ford representaba Monument Valley (el de
Pasión de los fuertes, el de
Centauros del desierto).
Todos esos rasgos convierten
El hombre que mató a Liberty Valance en un
ford muy especial. Si añadimos que en el pasado -del relato de Ransom Stoddard que da pie al
flashback- los personajes son treinta años más jóvenes y el cineasta no se toma ninguna molestia en rejuvenecer a sus actores -la diferencia significativa radica en el movimiento, la energía, la actitud corporal-, podemos sospechar que el
flashback no tiene que ver tanto con que los personajes se recuerden jóvenes sino más bien que se proyectan en el pasado: viajan en la memoria reviviendo aquellos momentos que quisieran
reescribir pero que fatalmente ya no pueden cambiar.
De ahí la dolorosa conciencia del paso del tiempo. Cabría apuntar también los deslizamientos que marcan la rememoración de Ransom, evocando a Lynk Appleyard (Andy Devine) como un
sheriff bufonesco, un rasgo que estaríamos muy lejos de adivinar tras conocerlo en el presente como el viejo serio, contenido y discreto que les comunicó a Rance y, sobre todo, a su mujer Hallie, la muerte de Tom Doniphon que los trae de vuelta a Shinbone tantos años después, donde todo comenzó.
Las escenas cruciales acontecen de noche y -salvo la escena que da título a la película- en una cocina. Una cocina donde Tom Doniphon siempre parece interrumpir cada vez que se acercan Hallie y Ransom, donde siempre parece estorbar -fuera de lugar-, aun cuando le lleve una rosa de cactus de regalo a la mujer que ama; una cocina, en fin, que ahonda en su condición de
outsider.
En la cocina se anudan y se rompen los corazones. Esa cocina se rememora. Con una memoria, por así decir, de doble hélice, como si se tratara -y se trata- del
adn de la historia; de los personajes, de sus señas de identidad. Pero sobre todo en sucesivos visionados. Me explico. La primera vez pesa lo suyo la memoria de Ransom Stoddard con el relato en
flashback:
la historia de Tom Doniphon, el personaje central de la película.
Pero cuando la volvemos a ver, nuestra mirada se contagia con la de Hallie , o dicho de otra forma, la mirada de la mujer en los primeros compases del filme atrapa la nuestra y pespuntamos el relato de Ransom con la pérdida trágica de Hallie: la memoria que mira es más poderosa -cuenta más- que la memoria que relata. Porque se trata de una mirada enamorada (de la memoria de Tom Doniphon), que no mira los acontecimientos sino
los adentros.
Hallie mira lo que ya existe, lo invisible, lo que ya sólo es memoria. Memoria íntima. He ahí la mirada fordiana por excelencia. Una mirada cuyos armónicos descubrimos en el pasado -en el curso del
flashback-, cuando Hallie sale a la puerta para ver cómo Tom Doniphon se va por unos días (a vender unos caballos), una escena que sólo con el tiempo comprenderemos hasta qué punto cuaja la esencia misma de la película: una historia -y hasta la Historia-, el destino mismo, que conspira para separarlos. He ahí el cine del maestro; dicho en palabras de Tag Gallagher:
Ford primero te hace sentir y luego comprender.
Tom Doniphon mata a Liberty Valance -en un
flashback dentro del
flashback de Ransom- traicionando su propio código de honor. Por amor a Hallie, sabiendo que así la perdía para siempre. Sabiendo que contribuía al acabamiento del único Oeste donde hombres como él aún eran necesarios; como señaló Brecht,
sólo ayuda la violencia allí donde la violencia impera.
Después de ver a Hallie abrazando a Ransom tras el tiroteo, Tom Doniphon se aleja en la noche, pero esta vez ella no está en la puerta para contemplar cómo se pierde en las sombras; sólo nosotros para escuchar cómo resuenan en el rostro de Tom Doniphon los ecos oscuros de Ethan Edwards en
Centauros del desierto.
Y luego, borracho perdido, le prenderá fuego su casa a la que estaba añadiendo una habitación pensando en Hallie y Pompey lo rescata de las llamas donde quería inmolarse, y se lo lleva de allí echado en una carreta, como se habían llevado el cuerpo de Liberty Valance tras el tiroteo. En una carreta había traído Tom Doniphon a Ramson Stoddard al principio del
flashback, pero el abogado está hecho de otra pasta. Tom Doniphon y Liberty Valance no pueden sobrevivir en el nuevo Oeste que llega con el tren, Ransom se adapta a cualquier circunstancia, empieza como friegaplatos y acaba de senador (es un político). Pareciera como si el alma de Liberty Valance se reencarnara con todo el ruido y la furia en Tom Doniphon, como si fueran dos almas gemelas que estuvieran condenadas a fundirse. Y si recordamos que Lynk Appleyard, el viejo sheriff retirado nos había contado -en la escena que precede al
flashback- que Tom Doniphon llevaba mucho tiempo sin llevar armas, quizá convengamos en que evitaba así convertirse definitivamente en otro Liberty Valance.
Son imágenes que Rance no ve, pero que Hallie puede imaginar: imágenes como ésa las ha revivido -reconstruido, reinventado, rememorado- en todos estos años lejos de Shinbone, lejos de Tom Doniphon. Son las imágenes que ha salvado de los estragos del tiempo. Son las imágenes que envuelve con melancolía el tema de Ann Rutledge (de
El joven Lincoln) cuando Hallie visita las ruinas del rancho de Tom Doniphon, donde sólo perviven las rosas de cactus.
El cine de Ford nos muestra la transitoriedad de los héroes; a menudo errantes, que quizá dejan tras de sí un mundo más habitable, pero no para ellos; peregrinos sin el consuelo de una Itaca; seres a la intemperie tantas veces, almas perdidas, que apenas dejan una memoria fugaz en aquellas comunidades que contribuyeron a fundar (o a salvar), a transformar el desierto en un jardín, o aquel jardín salvaje en un huerto doméstico. La rosa de cactus aflora en la frontera entre ambos mundos. Como Tom Doniphon en
El hombre que mató a Liberty Valance. Un fantasma que ya sólo mira la memoria de Hallie.
Se ha dicho que
El hombre que mató a Liberty Valance representa un palimpsesto fordiano, como si el cineasta filmara sobre lo que ya había filmado, como si mirara lo que ya había mirado: un palimpsesto de miradas. Pero creo que desde el punto de vista fílmico, o mejor, desde la experiencia de espectador, lo que convierte
El hombre que mató a Liberty Valance en un palimpsesto se cifra en la mirada de Hallie reescribiendo en nuestra mirada el
flashback de Ransom.
Es Hallie quien ilumina ángulos secretos de la memoria de su marido con la rosa de cactus que coloca sobre esa caja de pino donde yace Tom Doniphon y se interpone visualmente entre ella y Ransom, un Tom Doniphon transfigurado para siempre en el fantasma errante de la memoria de Hallie.
Por más que el
flashback emane de la memoria del senador, es la memoria de Hallie la que modula nuestra imaginación, la que cultiva nuestra experiencia de la película: nuestra mirada respira por la herida del pasado donde late lo perdido.
Más aún, la historia de amor de Hallie y Tom Doniphon sólo llega a existir en las ruinas del tiempo y cobra resonancia en nuestros adentros gracias a una memoria que mira.