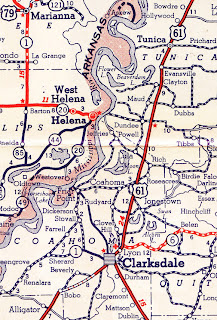Por esta escalera. Fue hilvanarla en
el cine de las escaleras y sentir la necesidad de ver otra vez
M. La
M por excelencia de los
mil ojos de Lang.
M se estrenó en 1931, fue la primera película sonora de Lang: un filme ejemplar en el uso dramático del sonido. Al cineasta alemán no le gustaba hablar de sus películas, pero le gustaba que se hablara de ellas, que se prestara atención a cómo estaban hechas, a su trabajo para hacerlas. (Quizá las propias manos de Lang sirvieron de modelo para esa mano del cartel de
M. Como eran sus propias manos las que aparecían con frecuencia en sus películas.)
Por así decir, quería que se viera que las había hecho con sus manos. Con estas manitas, parecía decirnos.
Quizá por eso depositó en 1955 y en 1959 una importante documentación (guiones anotados, dibujos, trabajos preparatorios de sus películas, presupuestos, planes de rodaje, fotografías de rodaje...) en la Cinemateca Francesa. Una documentación reveladora de su trabajo como cineasta. Donde salta a la vista su
mano de director. Cuando en 1959 la Cinemateca francesa le dedicó una retrospectiva se sintió conmovido ante la acogida del público joven que abarrotaba la sala de la rue d'Ulm:
Es la prueba de que no he trabajado en vano. En la Cinemateca francesa, aquel cineasta al que ya se daba por amortizado, del que nadie esperaba ya ninguna película y al que se consideraba un dinosaurio, recuperó la fe en el cine, en su cine. Cuatro años después, en una secuencia de
Le mépris de Godard, Brigitte Bardot le dice que le gustó mucho
Rancho Notorious; Lang agradece el halago, pero confiesa que prefiere
M.
A veces, en las entrevistas menciona también
Furia (1936),
Mientras Nueva York duerme (1956),
La mujer del cuadro (1944) o
Scarlett Street (1945) entre sus películas preferidas, pero nunca olvida
M, la película más cercana a su idea del cine. En una entrevista con Jacques Rivette y Jean Domarchi al calor de aquella retrospectiva en la Cinemateca francesa, Lang declaró:
Para mí, el cine es un vicio. me gusta demasiado, infinitamente. Con frecuencia he escrito que es el arte de nuestro siglo. Y debe ser crítico. Crítico con el mundo en que vivimos. Una crítica que aflora en el germen de una emoción, desplegada en el aquel de mirar. En cada uno de sus filmes, Lang pone en escena
la lucha del hombre contra sus circunstancias, el eterno problema de los antiguos griegos, la lucha contra los dioses, la lucha de Prometeo. Una idea que Godard le hace repetir, casi palabra por palabra, en
Le mépris, a propósito de Ulises y la
Odisea. Quizá en ninguna otra película el escalpelo de la mirada crítica de Lang abrió en canal una sociedad como en
M. Nunca miraron más hondo sus
mil ojos que al penetrar con ellos en un mundo paranoico, que se nutre de sospechas generalizadas, hasta devenir una sociedad de vigilancia mutua, cuando hasta los criminales se convierten en policías: un estado policial de mil ojos insomnes. He ahí el tema de
M; la caza de una asesino de niñas, un mero pretexto.
Fritz Lang con Peter Lorre en el rodaje de M.
Por más veces que la haya visto, uno sigue prendado de cinco planos vacíos que culminan la primera secuencia de
M, un primer movimiento de la trama que podría titularse "El asesinato de Elsie".
La niña vuelve de la escuela jugando con su pelota, tirándola contra un cartel donde se pregunta "¿Quién es el asesino?", informa de la ola de crímenes y ofrece una recompensa. Pero la niña, ajena a lo que cuenta el cartel, sólo juega con su pelota, que rebota una y otra vez sobre el texto, como si -irónicamente-insistiera en la importancia de leer con atención .
La sombra entra en campo, se detiene sobre la palabra -asesino (o sea, M)- que lo designa y se cierne sobre la niña. No puede haber un encuadre que conjugue el escalofrío con mayor economía narrativa. El asesino le pregunta cómo se llama. Y por primera vez escuchamos el nombre de la niña: Elsie. Como una voz.
El asesino se lleva a la niña confiada y la madre empieza a echarla de menos, ya le tarda. ¿Dónde está Elsie? ¿Por qué no ha vuelto a casa?, parece preguntarse en el hueco de la escalera.
Y la niña está la mar de contenta. El asesino, que silba un tema del
Peer Gynt de Grieg, le acaba de comprar un globo en el puesto de un ciego (un sibido que se convertirá en un ingrediente esencial en la trama).
La madre, angustiada, se asoma al patio y llama por Elsie.
Y se suceden esos cinco planos vacíos (de presencia humana) a los que me refería más arriba. El primero, las escaleras, donde resuena la llamada de la madre. ¡Elsie! Otra vez, el nombre como una voz. Una voz que clama en el vacío. El vacío como única respuesta a la angustia de la espera. Nada como un plano vacío para preñarse de la desaparición de Elsie.
¡Elsie!
El tendedero, un espacio sombrío donde cuelga quizá algún vestido de Elsie, una metonimia que multiplica su ausencia y rompe la secuencia temporal, porque no sabríamos decir cuánto tiempo ha transcurrido ni a qué distancia está de la madre que sigue llamando por Elsie, con el mismo volumen que en las escaleras.
¡Elsie!
El lugar (vacío) de Elsie en la mesa, que su madre le ha preparado. Y la voz que la llama, con el mismo volumen. Un plano que supone una sopresa. Habríamos esperado un alejamiento espacial, siguiendo la progresión de los dos planos anteriores, pero Lang nos devuelve a la cocina-comedor, al lugar más próximo a la madre. El nombre de Elsie se ha transfigurado ya en el eco de una angustia que nada puede represar. El plano vacio, sin marcas temporales, denota ya la abstracción de una ausencia. Y, por así decir, una angustia metafísica. Lang acaba de establecer un orden distinto de progresión: nos acercamos a las cosas que designan a la niña: en las escaleras, el lugar de tránsito (por donde debía llegar); en el tendedero, el vestido; ahora, el plato, los cubiertos...
¡Elsie!
El claro del bosque... Y la pelota -otra metonimia- de Elsie entra en campo, al tiempo que resuena su nombre en la voz de la madre (con el mismo volumen). El corte entre los dos planos resulta especialmente significativo: Lang hilvana el lugar más proximo a la madre con el lugar más próximo al crimen, el amparo con el desamparo: el desagarro en el corte (por el montaje) no puede ser más doloroso. Pero hay algo más, el movimiento de la pelota y cómo se detiene finalmente de forma convulsa se transfiguran en la metáfora de un cuerpo que expira. Y lo más terrible, el crimen acontece -está aconteciendo- al borde mismo del encuadre -de lo visible-, en el lugar de donde llegó rodando la pelota de Elsie. Y somos nosotros, espectadores, los que imaginamos lo peor que haya podido suceder; Lang sólo ha dispuesto los peldaños -la sucesión de planos vacíos- para que bajemos por la escalera al más oscuro de los sótanos.
¡Elsie!
Los hilos telegráficos donde ha queda prendido el globo, metonimia pero también, con su figura infantil, metáfora de la niña. De esa niña a la que su madre sigue llamando. Y metafóricamente hablando podríamos decir que Lang nos hace transitar de un plano vacío que se llenaba (con la pelota) a un plano lleno (con el globo) que se vacía. (Doblemente vacío, entonces.) Un globo al que vemos salir de campo por última vez. Como a Elsie.
¡Elsie!
Fundido negro.
Nada como los planos vacíos, cuando resuenan en ellos los pasos perdidos, para devenir latidos de una ausencia.