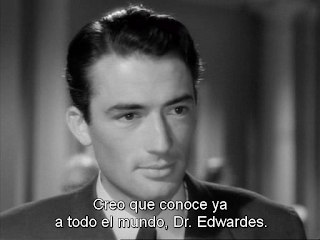Ya conté
aquí mis querencias de programador. Cuántas veces habré soñado de adolescente en Tui con programar las películas del cine Yut o del Bolívar, o -quizá más que nada- los programas dobles del Teatro Principal. Cuántas veces habremos hablado el maestro y yo de los ciclos temáticos que programaríamos en el Teatro Principal (cerrado desde 1972) cuando fuera -cuando sea- restaurado como lleva soñando Esther tantos años como ha perseverado bregando por su rehabilitación. Cómo no envidiar entonces a aquellos cinéfilos imberbes que consiguieron hacerse con la programación del
cine Mac Mahon (donde
Charles Simic vio
Cantando bajo la lluvia doce veces siendo adolescente) cuando aún iban al instituto. Claro que era en París, y en los 50, y hablando de cine -y cinefilia-, era como jugar en casa. La banda de los macmahonianos.

Emile Villion compró en 1943 el cine Mac Mahon, próximo a los Campos Elíseos y que llevaba el nombre de la calle donde se había construido cinco años antes. Como no podía permitirse grandes estrenos, tras la guerra empezó a proyectar películas americanas, prohibidas en Francia durante la Ocupación, para atraer a los soldados americanos estacionados en París, y le fue bastante bien (unos años después será un cine popular entre los militares americanos de la OTAN). Pierre Rissient y sus amigos Michel Mourlet, Marc Bernard, Michel Fabre y compañía, estudiantes de secundaria en el Liceo Carnot (a dos pasos) son asiduos espectadores del cine Mac Mahon. La verdad, más que espectadores, unos locos del cine (frecuentaban también la Cinemateca de Langlois en la avenida de Messine y tantos cines y cine-clubes de París, procurándose los filmes deseados que llevarse a los ojos). Pertenecen a esa primera generación de cinéfilos (sus hermanos mayores eran los
cahieristas, otra banda, los Rohmer, Rivette, Truffaut, Godard, Chabrol o Douchet).
Rissient recuerda que vio
Night and the City (
Noche en la ciudad, 1950) de Jules Dassin a los 15 años en el Studio Parnasse (otro templo de la cinefilia) y el hecho de que se la ninguneara lo experimentó como la primera injusticia en su vida de cinéfilo.
Cinéfilos (Rivette, Domarchi, Godard, Moullet)
en el Studio Parnasse, en 1956.
En 1953, Rissient y sus amigos le proponen a Emile Villion encargarse de la programación, El Mac Mahon era un cine pequeño y desde luego tenía que conocerlos, no sólo como espectadores habituales sino como cinéfilos empedernidos, y seguramente ya le habían comentado las películas de la cartelera y hasta le habrían sugerido títulos a proyectar, porque la propuesta de aquellos jovenzuelos (Rissient tenía 17 años) no le extrañó, sólo les pidió una lista de las que ellos consideraban grandes películas de grandes cineastas. La primera que le recomendaron fue
They Live by Night (
Los amantes de la noche, 1948), de Nicholas Ray. A Villion no le pareció una buena idea (Ray no figuraba en su constelación de grandes directores, además aquella película era una
opera prima), pero ellos insistieron, él transigió al fin y la película fue un éxito.
Y cargados de razones, refrendadas además por la taquilla contante y sonante, siguieron programando la cartelera del cine Mac Mahon, amojonando su venidera leyenda.
The Big Sky (Río de sangre, 1952), de Howard Hawks.
Ruby Gentry (Pasión bajo la niebla, 1952), de King Vidor.
Villion siempre destacaba en la marquesina del cine el nombre del director. Y cuando recomendaron
The Reckless Moment (
Almas desnudas,1949), la última película americana de Max Ophüls, se resistió (se ve que tampoco brillaba en su cielo de directores con mayúsculas), pero acabó dando el brazo a torcer; eso sí, puso con letras grandes y brillantes en la marquesina el nombre de Max Ophüls.
En diciembre de 1954 la banda de Rissient empezó una nueva fase. No sólo películas de director, también de género.
The Prowler (El merodeador,1951), de Joseph Losey.
Whirlpool (Vorágine, 1949), de Otto Preminger.
El Mac Mahon se convirtió muy pronto en una sala de referencia para los cinéfilos parisinos. Los intelectuales del Barrio Latino tomaron nota y acudieron. Y Rissient y compañía, se ganaron el apodo de los macmahonianos (un término inventado al parecer por el periodista Philippe Bouvard). La buena acogida de la programación de aquella banda de cinéfilos imberbes favoreció que Villion aceptase la idea de colocar en el vestíbulo del cine cuatro carteles a modo de cartas de la baraja, cada uno con la fotografía de un director venerado por los macmahonianos: Fritz Lang, Raoul Walsh, Otto Preminger y Joseph Losey. Los
cuatro ases del cine Mac Mahon.
Aún
hoy sigue siendo un templo de la cinefilia. Un templo consagrado, por así decir, desde que Godard rueda allí una escena de
À bout de souffle con Jean Seberg, donde aparece el propio Villion; también tienen su momento en la película macmahonianos como Mourlet o Fabre, y Rissient ejerce como ayudante de dirección.
La banda de los macmahonianos amplió su nómina de locos del cine: Alfred Eibel, Bertrand Tavernier, Patrick Brion... Y su ámbito de influencia desde las páginas de la revista
Présence du Cinéma (de 1959 a 1967), donde Alfred Eibel, Michel Mourlet y Jacques Lourcelles se van relevando en la dirección.
Pero el texto cardinal de los macmahonianos, quizá su manifiesto (no declarado), lo publica Michel Mourlet en la rival
Cahiers du cinéma (en el número 98, de agosto de 1959), un artículo titulado
Sobre un arte ignorado; en el epígrafe de un apartado cuaja la cuestión central:
Todo está en la puesta en escena, donde reivindica la perfección suprema -son sus palabras- de
El tigre de Esnapur y
La tumba india, por entonces las últimas películas de Fritz Lang.
Más adelante, bajo el epígrafe
Vértigos y centelleos, leemos:
Puesto que el cine es una mirada y un oído mediadores entre el espectador y las apariencias, puesto que la organización de las apariencias y su aprehensión más eficaz constituyen la puesta en escena, ¿cómo se convertirá ésta en belleza, es decir, en exorcismo de maleficios y canto? La respuesta es: por la selección de las apariencias, el relato sobre el rectángulo blanco de ciertos movimientos privilegiados del universo. Dicho de otro modo, sobre todo en lo que tienen de más íntimo las acciones y reacciones de un hombre en su decorado. (...) la línea melódica, con sus crescendos, con sus pausas, con sus estallidos, con los movimientos secretos del ser, que nos conciernen en lo más vivo de nosotros mismos por las vías del peligro y de la exaltación.
Y hacia el final del artículo encontramos esa línea que Godard cita en el umbral de
Le mépris, atribuyéndosela (a sabiendas) a André Bazin, justo al final de los créditos
hablados en la voz del propio Godard:
...el cine sustituye nuestra mirada por un mundo más acorde con nuestros deseos.
Sí, cuando éramos muy jóvenes, no digo felices, pero desde luego sobradamente indocumentados, esa profesión de fe que era nuestra cinefilia bien podría cifrarse en esa línea de Mourlet, la divisa también de aquella envidiable banda de cinéfilos imberbes,